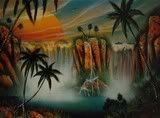7. La comprobación
El reloj de mi BlackBerry marcaba tres y cuarto. Desperté con un ligero dolor de cabeza. Estaba acostado con Karen en el sillón. La luz de la luna plateaba el contorno de las cosas. Los vasos sobre la mesita del living emitían un extraño resplandor. No recordaba haber apagado la luz. Me levanté con cuidado. No quería despertar a Karen que dormía vestida, con los ojos abiertos y una leve sonrisa satisfecha. Tampoco recordaba haber tenido sexo con ella. Le pasé la mano por encima de la cara tres veces pero seguía profundamente dormida.
Me asomé al balcón. Tenía la cabeza revuelta. Si bien podía recordar el lugar del estudio y hasta el nombre del hotel ahora tenía problemas para definir cuál era la realidad. ¿Lo que ocurría en mi sueño? ¿Lo que había visto en los grupos de enfoque? Ambas dimensiones estaban conectadas por la maldita pastilla. ¿Pero cómo era posible que no continuara dormido como Karen si había tomado más pastillas de Onirox que ella?